El Foro Académico del Caribe fortalece el rumbo hacia la Conferencia Regional con reflexiones y soluciones transformadoras, poniendo la sociedad del cuidado en el centro
Barbados, 27 de marzo de 2025 — Con una nutrida participación de representantes de la academia, instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y actores políticos, concluyó con éxito el Foro Académico del Caribe: Contribuciones a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: Avanzando hacia sociedades del cuidado, celebrado los días 25 y 26 de marzo en Barbados.
Fecha:

Organizado por la CEPAL, en conjunto con The Consortium Universities Caribbean, el Institute for Gender and Development Studies de la Universidad de las Indias Occidentales, ONU Mujeres y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional de Canadá (CIID-IDRC), y en colaboración con El Colegio de México (COLMEX), la Alianza Global por los Cuidados y el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), el Foro constituyó un hito en el proceso preparatorio hacia la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, que tendrá lugar en agosto de 2025 en Ciudad de México.
Durante las dos jornadas de trabajo, se presentaron y debatieron propuestas innovadoras sobre cómo avanzar hacia una sociedad del cuidado con un foco específico en el Caribe, reconociendo su diversidad cultural y los desafíos específicos de la región. Las y los participantes exploraron las intersecciones entre el cuidado, el cambio climático y la salud, así como su impacto en la igualdad de género y el desarrollo sostenible.
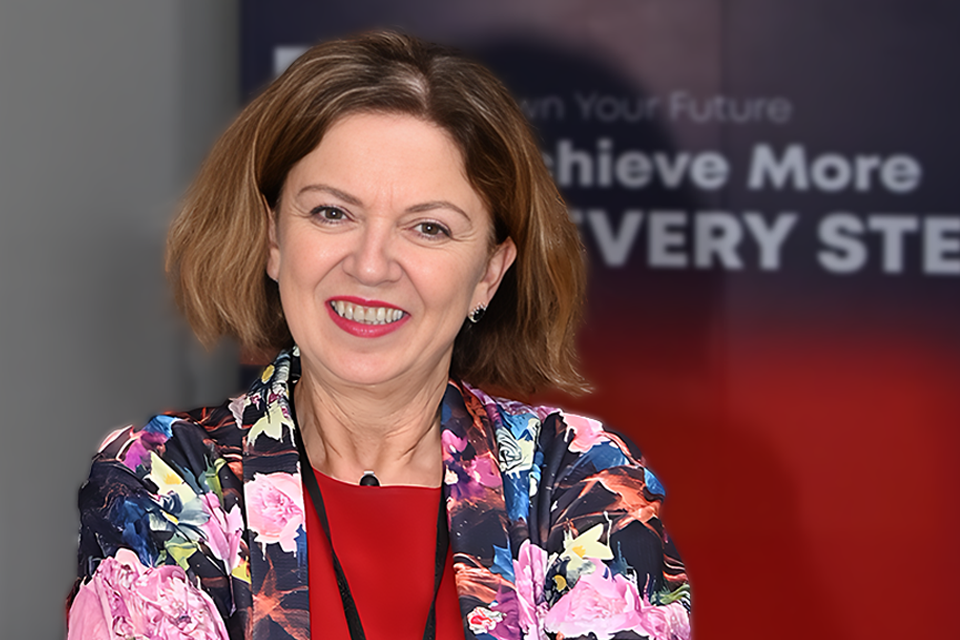
Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, expresó: “Avanzar a la sociedad del cuidado requiere transformar el estilo de desarrollo mediante solidaridad intergeneracional, inversiones estratégicas, políticas públicas y cooperación regional”.
El Foro brindó un espacio para el intercambio académico y político, en el que especialistas de distintas disciplinas —desde estudios culturales y género hasta ciencia, innovación y políticas públicas— compartieron recomendaciones concretas para la formulación de políticas públicas que reconozcan, redistribuyan y reduzcan el trabajo de cuidados no remunerado, tradicionalmente asumido por mujeres.
El Foro puso de relieve las especificidades de la realidad caribeña de los cuidados, en una región de estados insulares, que enfrenta desigualdades estructurales, vulnerabilidades climáticas y con diversos microclimas que, a su vez, definen condiciones extremas de vida.

Por su parte, Cecilia Alemany, directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, sobre este espacio afirmó: “Tenemos que aprender de las políticas y dinámicas del Caribe, de cómo están construyendo sus propias respuestas, sus propias narrativas, y colocarlas al centro del diálogo regional con el resto de América Latina. A nivel continental hay muchos avances e innovaciones recientes de sistemas y políticas de cuidados, mientras que en el Caribe hay más avances en la integración de la dimensión ambiental en todas las políticas de desarrollo y la dimensión territorial de los cuidados aún no ocupa un rol central en esas respuestas.”

Desde hace años, los territorios caribeños vienen desarrollando reflexiones y prácticas centradas en la resiliencia territorial, la agroecología y la sostenibilidad desde una perspectiva profundamente comunitaria. En este contexto, la noción de cuidados se entrelaza con la de memoria, identidad y con las heridas persistentes del colonialismo. Tal como expresó Mariama Williams, consultora del Integrated Policy Research Institute (Caribe), “no hubiéramos sobrevivido a la esclavitud y el colonialismo sin cuidarnos los unos a los otros”, remarcando que el cuidado ha sido una estrategia de supervivencia para pueblos indígenas y afrodescendientes. Williams también advirtió sobre los riesgos de la maladaptación y llamó a comprender el territorio no solo en su dimensión geográfica, sino también social y simbólica.
El concepto de maladaptación estuvo muy presente en el debate de los dos días, como riesgo clave ante aquellas estrategias o políticas diseñadas para enfrentar el cambio climático que, en lugar de reducir la vulnerabilidad, la agravan o crean nuevas formas de desigualdad. Desde una perspectiva de género, esto ocurre cuando, por ejemplo, las soluciones climáticas se implementan sin considerar las cargas de cuidado que ya asumen desproporcionadamente las mujeres, lo que puede intensificar su pobreza de tiempo, limitar su participación económica o política, o aumentar su exposición a riesgos. Williams destacó: “El cambio climático en el Caribe no es sólo un fenómeno ambiental. Es una crisis vivida en los cuerpos, las economías y los sistemas de cuidados. Si no lo entendemos así, seguiremos generando respuestas que excluyen.”
Un ejemplo concreto puede ser la promoción de ciertas prácticas agrícolas o de conservación ambiental que, sin apoyo ni redistribución de tareas, recaen sobre mujeres rurales ya sobrecargadas. O programas de resiliencia comunitaria que dependen del voluntariado no remunerado, muchas veces sostenido por mujeres.
En palabras de Carolina Robino, especialista senior de programas del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional de Canadá (CIID-IDRC), “si el cuidado es central para la resiliencia climática, debe ser reconocido, contabilizado y compensado”. Ignorar esta dimensión puede convertir incluso las políticas bien intencionadas en formas de maladaptación que perpetúan o profundizan las desigualdades de género.
En el Caribe, el cuidado se construye desde esa complejidad, con necesidad de narrativas propias que reconozcan su propia historia y, al mismo tiempo, tejan puentes con el resto de América Latina. Hablar de nuevas narrativas implica acercarse a la población desde sus realidades, reconstruir el concepto mismo de territorio y resignificar el cuidado como un valor colectivo, enraizado en identidades diversas y muchas veces atravesadas por el legado del colonialismo.
En este territorio, esta resignificación es esencial para avanzar hacia una transformación cultural, identificada en el Foro como uno de los principales retos para el diseño de políticas públicas inclusivas y efectivas. Transformar la cultura del cuidado no es solo una cuestión técnica o económica: requiere reconfigurar imaginarios, reconocer los aportes de la economía del cuidado como parte del tejido productivo, e involucrar activamente a los hombres en las responsabilidades del cuidado. Esta construcción narrativa debe partir de la escucha y el reconocimiento de las realidades históricas, raciales, territoriales y de género que han moldeado la vida cotidiana de las comunidades. Solo desde allí es posible impulsar políticas transformadoras que no reproduzcan desigualdades, sino que abran camino a una sociedad del cuidado arraigada en la justicia social y en el reconocimiento de los saberes y experiencias que han sostenido la vida, a menudo en los márgenes.

Sobre este territorio, Isiuwa Iyahen, representante adjunta y jefa de oficina a.i. de ONU Mujeres en el Caribe: “En cualquier sector, la falta de perspectiva de género limita el impacto de las políticas públicas. El Caribe necesita respuestas que reconozcan y valoren los cuidados desde nuestra realidad.”

Otro de los ejes abordados en el Foro fue la salud, entendida desde una perspectiva integral y profundamente vinculada al derecho al cuidado. Se destacó la importancia de incluir la salud mental como una dimensión crítica, especialmente en contextos de desastre climático, desplazamientos forzados y movilidad humana, fenómenos cada vez más frecuentes en la región del Caribe. Las participantes compartieron investigaciones y experiencias que evidencian cómo las mujeres, en su rol de cuidadoras, enfrentan mayores impactos en su salud física y emocional, muchas veces invisibilizados por las políticas públicas. Se subrayó la necesidad de avanzar en enfoques interseccionales en salud que reconozcan la interacción entre género, clase, etnia, territorio y condiciones climáticas, y que coloquen la salud de las mujeres en el centro de las estrategias de resiliencia y desarrollo sostenible.
El Foro también abordó el trabajo decente, los cuidados como un trabajo, y los derechos laborales y las dinámicas migratorias como dimensiones fundamentales para comprender y transformar la organización social del cuidado en la región y contó con la participación en línea de la Directora Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ana Virginia Moreira.
Se puso énfasis en la situación de las trabajadoras del hogar y de cuidados, muchas de ellas migrantes, que enfrentan condiciones laborales precarias, falta de protección social y reconocimiento, y barreras legales y culturales que profundizan su vulnerabilidad. En un Caribe atravesado por flujos migratorios internos y transfronterizos, la movilidad humana impacta directamente en las redes de cuidado, tanto en las comunidades de origen como en las de destino. Las y los participantes coincidieron en la urgencia de promover políticas laborales que reconozcan el valor del trabajo de cuidados y garanticen derechos para quienes lo ejercen, así como marcos normativos que aborden la migración desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad.
La participación de Ida Le Blanc, Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas (NUDE) de Trinidad y Tobago visibilizó las profundas brechas que persisten en el reconocimiento de los derechos laborales en el ámbito del cuidado. Denunciaron condiciones de alta informalidad, la ausencia de seguridad social, la falta de permisos de maternidad y la exclusión legal que impide ser reconocidas como trabajadoras con plenos derechos. Su testimonio puso en evidencia el largo camino que aún queda por recorrer para garantizar respeto, dignidad y protección laboral para quienes sostienen cotidianamente la vida. Reivindicaron, además, la necesidad urgente de fortalecer la organización sindical en el sector, como vía para avanzar hacia la justicia laboral y el reconocimiento pleno del trabajo de cuidados.
Durante el Foro, el Ministro de Trabajo, Seguridad Social y Tercer Sector de Barbados, Colin Jordan subrayó la necesidad de avanzar en la profesionalización de las ocupaciones del cuidado, particularmente en los sectores de la enseñanza y la enfermería. Destacó que fortalecer la formación, las condiciones laborales y el reconocimiento profesional de quienes ejercen estos trabajos —históricamente feminizados y subvalorados— es clave para construir una sociedad del cuidado. Asimismo, enfatizó la importancia de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo su acceso a cuidados dignos, servicios adecuados y políticas públicas que promuevan la autonomía y la detección temprana.

Conclusiones del Foro: el cuidado como acto transformador
El cierre del Foro estuvo marcado por un llamado contundente a reconocer el cuidado como un acto profundamente transformador, no solo relacional sino también estructural. Miriam Moïse, Profesora Asociada de Inglés y Estudios de Género en la Université des Antilles (Martinica) y Tonya Haynes, directora del Instituto de Estudios de Género y Desarrollo, Unidad Nita Barrow, de la Universidad de las Indias Occidentales, Campus de Cave Hill destacaron que el cuidado no es una responsabilidad privada ni un acto de caridad, sino un derecho humano y una base para la justicia social, la resiliencia y la sostenibilidad. Subrayaron la necesidad de repensar el poder, redistribuir las responsabilidades de cuidado, y fortalecer los marcos normativos, las políticas públicas y la inversión estatal.
Tonya Haynes destacó: “El Foro de Barbados llega a su fin y nos anima al reconocimiento de que construir sociedades del cuidado es impactar en la desigualdad, reclamar lo que ha sido invisibilizado y poner en el centro de nuestros sistemas y estructuras a los seres humanos. Es reimaginar el poder mismo y responder a la crisis, no con austeridad, sino con solidaridad”.

Se reafirmó que el Caribe aporta una visión única y profundamente anclada en la historia, la identidad, la resistencia y el conocimiento comunitario. Desde esta perspectiva, avanzar políticas y sistemas de cuidados es inseparable de otras prioridades urgentes como el trabajo decente, la justicia climática, los derechos vinculados a la movilidad humana, la salud, la educación y la protección social.
Finalmente, se anunciaron próximos pasos concretos: un informe regional de contribuciones académicas y de política pública, una publicación sobre cuidado y clima con voces del Caribe y América Latina, y la creación de una red regional de investigación y políticas sobre cuidados y equidad de género. El llamado fue claro: sacudir el futuro, como expresó la poeta Dorothea Smartt, y construir colectivamente las sociedades del cuidado que la región necesita —no solo como posibilidad, sino como urgencia.